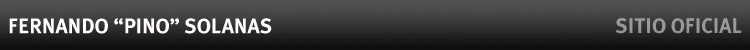|
||
31/08/08 Un clásico en la vía*Por Mario Wainfeld Dos recuerdos me asaltan mientras veo La próxima estación. Uno lo menciono a cada rato, el otro lo tenía (por usar una palabra cara al vocabulario de Fernando Solanas) arrumbado en la memoria. El primero data de hace 35 años, también 30 o alguno menos. Yo era (trabajaba de) abogado. Mi rutina me llevaba varias veces por semana a los tribunales de La Plata o de ciertas ciudades del conurbano. Viajaba para allá a la mañana, iba a contraturno de la mayoría de los pasajeros que recalaban en oleadas en Constitución o en Retiro. Me cruzaba con miles de personas que venían a laburar, bien vestidos, prolijos y dignos. Casi todos colmaban los andenes con Crónica bajo el brazo. Muchos se detenían para tomarse un cafecito, cargado en invierno con gotas de Tres Plumas, quién le dice una medialuna. Esas escenas no se replican hoy. Por lo pronto no hay tantos trabajadores que puedan darse esos nimios lujos. El diario, un café de dorapa, valdrían cuatro pesos por jornal, ochenta por mes, un agujero para un presupuesto de clase media, ni qué decir para un proletario. Vista en perspectiva, esa muestra de la clase trabajadora produce una mezcla de morriña y bronca, esas cuerdas que Pino tañe tan bien. La segunda anécdota es personal. Iba a veranear a Córdoba, resolví subir el auto a un tren, ahorrarme la ruta: tenía dos hijos chicos. Mi única prevención era si el mayor, de cuatro años, no iba a sentirse asfixiado tantas horas o, por decirlo de un modo menos altisonante, si no se pondría muy barullero e hinchapelotas. Desde que arrancó el viaje, desde antes, mi recelo tuvo un mentís rotundo. El pibe se pegó a la ventana, se puso a mirar, se quedó horas atrapado por la visión de la ciudad, los fondos de las casas, los suburbios, el campo, las vacas, las estaciones, las rutas. Hubo que arrancarlo para que comiera algo, persistió con la ñata contra el vidrio hasta la noche. Ese día aprendió (sin saberlo) que no hay mejor modo de ver la Argentina que desde la ventanilla del tren. Un cuarto de siglo después, el tipo es sociólogo. El ferrocarril, muchos lo sabemos pero Solanas lo expresa como nadie, es indisoluble de la idea de unidad territorial. Pino lo cuenta en un registro que se ha hecho proverbial dentro de su obra: el documental cámara en mano, con su voz en off. El hombre puede valerse de trucos de la tevé o de escenas a lo Michael Moore pero siempre es Solanas en estado puro. Su indignación es enorme y genuina: no tiene, pues, que gritar o jadear como tanto cronista que soportamos por ahí. Su relato es recurrente y se vale de palabras caras al glosario nacional y popular: se llena la boca con lo “público”, se enardece con “traiciones” y “despojos”, se conmueve con las “resistencias”. La edad de oro de Solanas, como la de tantos compatriotas (incluidos muchos que no comparten sus premisas ideológicas) está atrás, en el pasado. En el ideario del director-reportero, el momento culminante de articulación entre pueblo, estado y nación es el primer peronismo, evocado en clave de multitudes y de realizaciones. Los héroes de Pino son, principalmente, gentes de a pie y de trabajo. Juan Domingo Perón es (valga la expresión) rescatado en una escena de otra película de Solanas. Scalabrini Ortiz es ungido por el director y por un delegado ferroviario de buena verba. Pero la sal de la tierra de La próxima estación son los hombres y mujeres que participaron de ese pasado mejor, que lo construyeron y reprodujeron, que batallaron para defenderlo, que memoran con dolor cuánto se perdió. Guardas de tren, delegados, motormen, ingenieros, técnicos formados en escuelas estatales especializadas dan testimonio. Su rosario de historias comprueba la racionalidad del ferrocarril estatal, la articulación del territorio nacional, la industrialización local, la generación de puestos de trabajo, la construcción colectiva de saberes propios. Como en Memorias de la Argentina latente o La dignidad de los nadies Solanas no los atosiga con preguntas. Les tira una, medio general, y los deja hablar. Los muestra en sus casas o recorre con ellos los desolados talleres, andenes o archivos que antaño bullían de actividad y de gente. “Gente”, sí, pero no los abstractos vecinos-consumidores a los que interpelan la tevé y el macrismo. Gentes con raíces productivas y familiares. Gente de trabajo, instadas por sus viejos al estudio o a sumarse a la “familia ferroviaria”. Gente que tenía un lugar en el mundo, a fuerza de aprendizaje y tesón. Gente que resistió poniéndose delante de los trenes en los ’90 (con las piernas temblando, cuenta un delegado parecido al Eber Ludueña) o que sufrió quince desapariciones sólo en Tafí Viejo durante la dictadura. Solanas los escucha, los deja ser cuando sonríen o lloran no por su desdicha sino por el desguace de la patria, se alegra ingenuamente cuando lo sorprenden con un helado con frutas durante un reportaje. Pino está indignado y convencido de que tiene razón, no grita, habla en tono quedo. El patrimonio destrozado, miles de vidas arrasadas, el delirio de una seudo modernización ignorante y canalla desfilan. El público de Solanas no se sorprenderá ni dejará de galvanizarse. Menem es el peor de todos, como en toda la obra de Solanas, pero ningún gobierno democrático se salva de la invectiva por su política ferroviaria. El kirchnerismo ocupa la mayor parte de esa requisitoria: las promesas incumplidas (reabrir Tafí Viejo, entre tantas), “la patria subsidiada”, la corrupción, el tren bala destripado irónicamente por pasajeros de algún vagón proveniente del suburbio. Nacionalizar los ferrocarriles es una necesidad, postergarla una defección, mociona Pino y no será sencillo rebatirlo porque el luchador sabe usar la cámara y sabe de lo que habla. Tal vez la Argentina que reivindica Pino no fuera tan redonda como él sugiere. Tal vez su ciclo estaba más cerca de agotarse. Tal vez haya puntos discutibles, por caso su ambición (tan siglo XXI) de judicializar todo. Son apenas detalles. Pino ha llegado a su propio clasicismo, sus intervenciones político-cinematográficas tienen sustancia y estilo. Forman parte de la mejor tradición nacional, popular y resistente. La sinfonía de su sentimiento y su razón vibra firme, digna, coherente. Sobre todo para quienes compartimos la esencia de su melodía, aunque tengamos diferencias con algunos acordes. *Publicado en Radar/ Página/12, 31 de agosto de 2008
|
||